¿Cómo ver el tiempo? ¿Cómo se hace sensible el tiempo? Éstas son algunas de las preguntas que nunca podríamos dejar de formular, ya que cada una de sus respuestas se cuestiona siempre en la duración específica y en la condición de visibilidad de cada nueva experiencia. Sería demasiado fácil trasladar esta pregunta a un nivel metafísico en el que el tiempo fuera elevado a una condición trascendental y en el que la visión fuera rebajada a una experiencia antes que nada concreta o terrenal, la de una simple condición inmanente, incluso ilusoria, de la sensibilidad. No hay que crear con excesiva rapidez jerarquías ontológicas artificiales. Ésa es la trampa en la que a menudo caen los filósofos de las generalidades o los teóricos apresurados. Sólo entenderemos el tiempo a través de nuestra experiencia de la psique, del cuerpo y del espacio que nos rodea. Sólo nos ubicamos en lo visible a través de cierta percepción de la duración de la memoria y del deseo, del antes y del después.
Separar lo visible del tiempo equivaldría quizá a hacer más claras y unívocas algunas palabras, pero en realidad equivaldría a hacer las cosas —y, sobre todo, las relaciones— incomprensibles y desencarnadas. Habría que entender entonces el modo en que el ver y el estar en el tiempo no se separan, e incluso se comprenden recíprocamente. «Ver el tiempo» —en palabras de Helena Almeida— es una experiencia que compromete especialmente toda la contribución necesaria de las imágenes para el conocimiento de la historia (e incluso de la historia política). De hecho, es algo que desdobla la propia experiencia del tiempo, si es verdad que ver ya «toma tiempo», porque ver es tiempo sin importar lo que hagamos. Tiempo puesto en ritmos por los mismos movimientos recíprocos de lo visible y de quien ve.

Man Ray, La marchesa Casati, 1922
Tales movimientos son complejos y no cesan con la separación académica entre las artes del tiempo y las artes del espacio, de las que procederían las imágenes pictóricas, escultóricas o fotográficas. Esta separación corresponde a una simplificación muy ingenua, por no decir peligrosa. Ver es antes que nada ver esto y luego ver aquello, de forma repentina. Ver cambia de modo permanente la naturaleza de lo que es visto, del mismo modo que la constitución de quien ve consiste en abrir los ojos, pero también en cerrarlos (de no ser así, el ojo se secaría y moriría). Por lo tanto, producir el ritmo espasmódico de la apertura y el cierre de los párpados implica acercarse, porque de muy lejos no se ve nada. Pero también tomar distancia, porque no se ve lo que está demasiado cerca. Es mantenerse de frente. Pero también de lado. En todos los sentidos. ¿Acaso nuestros ojos no dejan nunca de dirigirse de un lado a otro en una cabeza que gira continuamente de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba, mientras todo esto lo conduce un cuerpo que nunca deja de moverse en el espacio? ¿Ver no es también, en ocasiones, ver entre lágrimas, entre emociones?¿Acaso no es en la oscuridad, por ejemplo, donde no sabemos distinguir de modo exacto y correcto lo que nos aparece, el fenómeno externo y objetivo, o el fosfeno interno y subjetivo?
Toda la dificultad en esta experiencia siempre en movimiento de lo visible radica en no reducir su complejidad, no cerrar lo que experimentamos en el orden de lo sensible, ya sea ante un acontecimiento del que somos testigos o ante un documento visual que dé testimonio de tal acontecimiento. Lo que tenemos que saber, tanto en lo teórico como en lo práctico, es no inmovilizar las imágenes, es decir, no aislarlas de su propia capacidad para hacer sensible cierto instante, cierto lapso, cierta memoria, cierto deseo. En síntesis: cierto tiempo humano en el que se conjugan las dimensiones objetivas y subjetivas del tiempo en eso que llamamos la historia. Pero esta tarea (dejarle a lo sensible y al tiempo sus labilidades, sus movimientos e incluso sus turbulencias) no es nada fácil. Los obstáculos son legión.
Del lado de los expertos en historia, la tentación de inmovilizar las imágenes —un modo de simplificarlas y de simplificar así la propia vida del historiador— se manifestó por su reducción a un simple estatuto funcional: el de los documentos visuales. En los libros de historia, la imagen pasa a ser utilizada como puro y simple apéndice iconográfico. Lo que se observa en lo que aún hoy es una de las obras maestras de la Escuela de los Annales, Los reyes taumaturgos de Marc Bloc, es una forma de reducir las imágenes a una función: la de una imitación de la realidad fáctica, una representación. Se trata de enfoques de la imagen que la historia y la teoría del arte (desde Heinrich Wölfflin, Aby Warburg, Alois Riegl, sin contar a Walter Benjamin o Carl Einstein) han deconstruido decididamente. Los herederos de la Escuela de los Annales prestaron una atención creciente a las imágenes como monumentos y no sólo como documentos de la historia, pero lo hicieron recurriendo a menudo a una noción de la representación que suponía reducir las imágenes al estatuto de un cómodo espejo de las mentalidades, sin tomar en consideración el hecho de que el espejo en las imágenes y por las imágenes frecuentemente se rompe. Del lado de los expertos en artes visuales, está la tentación epistemológica de inmovilizar el ver y el objeto del ver, como ocurre en el caso del entomólogo que mata a su mariposa preferida para pincharla con alfileres en una plancha de corcho y, a partir de ahí, poder observarla tranquila y fijamente, con una mirada tan muerta como la del animal. Así, por ejemplo, el objeto del ver es inmovilizado cuando se lo considera primordialmente como un texto descifrado, un enigma que hay que resolver. ¿Acaso Erwin Panofsky no encaraba la «iconología» como la disciplina llamada ante las imágenes «para resolver el enigma de la esfinge»? Pero, ¿no es simplificar la imagen suponer en ella la existencia de una clave de interpretación capaz de abrir todas sus puertas? Por una parte, se inmoviliza la visión cuando es reducida a un lugar de espectador asignado, inamovible, ya sea para confirmar la regla del punto de vista perspectivista del humanismo, o bien para establecer un régimen de visión modernista según el cual el objeto visible tendría que ser absolutamente específico para que el acto de ver salga de todo lapso y de toda psicología. Esto es algo que, a la luz de nuestra experiencia concreta y cotidiana de las imágenes, aparecerá rápidamente como una pura y simple visión de la mente, incluso un imperativo categórico carente de sentido.

Jacques-André Boiffard, Papier collant et mouches, 1930
Las imágenes son bastante diferentes a las mariposas clavadas con alfileres en la plancha de corcho para la felicidad sabia, pero perversa y mortífera, del entomólogo. Son a la vez movimientos y tiempos. Completamente imposibles de detener, completamente imprevisibles —visibles pero imprevisibles—, migran en el espacio y sobreviven en el tiempo, según las palabras de Warburg. Se transforman, cambian de aspecto, vuelan de aquí para allá, aparecen y desaparecen alternativamente, tienen sus «vidas propias» y son esas vidas las que nos interesan y nos miran mucho más que los cambios de pieles muertas que pueden dejar a nuestra disposición. Por lo tanto, la mejor forma de mirar las imágenes sería saber observarlas sin comprometer su libertad de movimiento. A partir de entonces, mirarlas sería no guardarlas para sí, sino, contrariamente, dejarlas ser, emanciparlas de nuestras fantasías de visión integral, de clasificación universal o de saber absoluto. Si aceptamos el riesgo de un principio de lo inacabado perpetuo (en lo que respecta a nuestra voluntad de saber), el sujeto podrá emanciparse, según la feliz expresión de Jacques Rancière. A través de este vocabulario presentimos que una decisión epistemológica relativa a las imágenes nunca va sin una implicación que pasará rápidamente del registro estético al cuestionamiento ético y a la posición política del problema. Para responder a la solicitud que me dirigieron de evocar aunque fuera brevemente estas transiciones del saber y de lo sensible —o del saber de lo sensible, incluso del saber sensible— al campo político en sí mismo, tengo que recordar de qué manera la noción de posición moviliza, por así decirlo, todas las modalidades que acabo de enumerar.
Lo que ya antes me había llamado la atención en las fotografías de histéricas que se tomaron en el Hospital de la Salpêtrière en 1875 por Jean-Martin Charcot y sus asistentes, es que, en el mismo sitio en que se suponía que disponíamos de documentos visuales que reflejaban una categoría clínica, se descubría realmente en cada imagen una enorme cantidad de aspectos sensibles que hacían pedazos, por así decirlo, su propia coartada inteligible de representación epistémica. Esas imágenes mostraban ciertamente poses, gestos típicos, actitudes pasionales. En definitiva: detenciones del tiempo y del movimiento susceptibles, en ese sentido, de ser sintetizadas en cuadros sintéticos que daban testimonio del «ataque histérico completo y regular», como decían los médicos. Pero al mirar mejor las imágenes se descubría otra cosa: un suplemento a veces exorbitante que trastocaba todas las reglas, tanto de significación como de viabilidad. Se trataba, en primer lugar, no de poses, sino de pausas,* duraciones. Por ejemplo, cuando el pie extendido hacia el objetivo se mostraba al estar borroso con respecto a otra parte del cuerpo que se había tensado y puesto en movimiento: la zona borrosa daba entonces espesor al tiempo de la toma del mismo modo que ésta daba movilidad a la imagen detenida. Más aún, mostraba algo semejante a un combate, a una lucha contra el deseo del fotógrafo: una pausa y, esta vez, una contrapose. En definitiva, el pie estirado hacia adelante era también un puntapié dirigido a la cámara fotográfica misma. Con este gesto desafiante o esta manifestación agresiva la enferma decía —incluso gritaba— «¡no, no!» al protocolo que quería hacer de su sufrimiento un saber visual. En ese sentido podemos decir ahora que este sufrimiento tomaba posición cuando se le pedía que se pusiera en pose: posición versus pose.
Contra esas fotografías médicas que, con el pretexto de un saber objetivo, intentaban tomar el poder de su cuerpo en crisis en función de un dispositivo visual típicamente fetichista y alienante, en ocasiones la histérica hacía de su sufrimiento una fuerza de contraefectuación. Lo que entonces le ocurría era que tomaba posición como si su síntoma en sí mismo equivaliera en esos momentos a algo así como una sublevación. Cuando la repartición de lo sensible entre cuerpo visto y cuerpo que ve se giraba de pronto hacia lo disimétrico, alienante y sensual, pasaba de golpe a la confrontación insurreccional. Esto me ponía de relieve —especialmente gracias a los análisis de Michel Foucault sobre la historia conjugada de la locura y de la clínica— que este primer terreno de imágenes era ya de extremo a extremo un terreno político. Resultaba entonces que estar delante de la imagen no tenía nada que ver con un frente a frente confortable, dado que el objeto del ver no dejaba nunca de moverse en el espacio y en el tiempo, o mejor aún, a través de tiempos múltiples y heterogéneos. Del mismo modo que el sujeto que se ve a sí mismo no dejaba de experimentar nuevas posturas o puntos de vista, incluso ante los inocentes y maravillosos frescos de Fra Angélico, hubo que tomar posición y, sobre todo, recorrer hacia atrás o remontar las jerarquías convencionales de arriba y abajo, de la iconografía y del decorado, de la semejanza y de la desemejanza, de la figura y del lugar. En la relación con tres términos que se juega entre una imagen, su objeto (que construye la vista) y su sujeto (que construye la visión de todo), uno encuentra siempre esta necesidad estructural de la posición. La histérica fotografiada no se conforma con ponerse en pose. Ella intenta en el mejor de los casos arrancar una posición a su estatuto de mujer-objeto. La imagen misma no se conforma con tomar un lugar en un conjunto más amplio (las páginas de la revista médica en el caso de la Salpétrière —como montaje de imágenes—, o las celdas del convento dominicano en el caso de Fra Angélico). Este lugar proviene de un montaje en el que cada figura toma sentido, en efecto: el sentido de asumir su posición con respecto a todas las otras figuras. Por último, el sujeto que ve no puede conformarse —salvo si es puramente pasivo— con tener una cierta postura frente a la imagen: debe construir una posición capaz de afirmar algo de la imagen con base no en una inmovilidad o univocidad de la mirada, sino más bien en una variación regulada de ésta.

De Iconographie photographique de la Salpêtrière, 1877
Aquí surge entonces que toda posición proviene de un movimiento dialéctico. No de una dialéctica conforme a los esquemas escolares, en la que todo termina bien siempre (como en las películas de Hollywood), con una síntesis o una reconciliación, sino por el contrario de una dialéctica inquieta, infinita inacabada, irreconciliada. Es este mismo movimiento (en el que alternan un saber alegre y un saber inquieto) el que efectuó toda una generación de pensadores modernos, lectores tanto de Nietzsche como de Hegel, y para los cuales una imaginación dialéctica no estándar permitía precisamente elaborar posiciones a la vez rigurosas e inventivas, observadoras y críticas, próximas y distanciadas. Esto fue incluso antes de la Escuela de Fráncfort y de la «dialéctica negativa» apreciada por Adorno. Pienso en esa constelación formada en las primeras décadas del siglo XX por Aby Warburg, Walter Benjamin, Carl Einstein y Georges Bataille. No es sin duda fortuito que entre esas cuatro personalidades —a las que sería posible agregar otras; pienso por supuesto en Ernst Bloch y su magnífica teoría política de las imágenes-deseos— dos se suicidaron por desesperanza política. Fue en 1940, el 5 de julio para Carl Einstein, el 26 de septiembre para Benjamin, cuando los dos buscaban huir del yugo nazi después de haber combatido durante años todas las formas de ideología fascista en Europa. Warburg murió en 1929, es decir, cuatro años antes de la llegada al poder de Hitler, pero tuvo suficiente tiempo para ver venir la catástrofe, lo que testimonian claramente las últimas planchas de su Atlas de imágenes Mnemosyne, en las que los motivos de la teocracia convergen con los de la dictadura fascista sobre el fondo de una larga historia de antisemitismo europeo. En cuanto a Bataille, él había buscado, entre Nietzsche y el surrealismo, una vía que no fuera ni la del estalinismo, ni la del fascismo, ni la del liberalismo burgués. Se trataba de una vía comunista libertaria, bastante cercana a lo que Michael Löwy y Robert Sayre han llamado un «romanticismo revolucionario».
Lo que es sorprendente en este cuadro apenas esbozado es que todos esos pensadores hayan hecho de las imágenes los operadores privilegiados, los cristales de la dimensión histórica y política como tal. Pusieron el tiempo en el centro de la imagen y la imagen en el centro del tiempo. Todos eran lectores atentos de Sigmund Freud, y comprendieron que una imagen mental, literaria o plástica, además de representar a alguien o de significar algo, manifiesta un deseo. Pero un deseo como cualquier otro deseo, es decir, entreverado por la memoria (lo cual nos recuerda el problema entre deseo y memoria). De esta forma las imágenes se manifiestan, se sublevan e incluso a veces nos sublevan, hacen visible que la política es en primer lugar un tema de subjetivación e imaginación, de deseo y memoria. Que lo hagan bajo la forma de un síntoma, como ocurre a menudo, no impide que en el fondo sean políticas. Esto es así por la misma razón de que, voluntariamente o no, ellas toman posición entre mil cosas posibles: una reminiscencia, un olvido, un deseo, un rechazo, un lugar público, un espacio privado, un racionamiento, un fantasma, una emoción solidaria, un gesto solitario, un saber o no-saber, etc.
Se sabe que el mismo año en que Bataille se puso a trabajar para confeccionar ese formidable «atlas de antropología visual» que fue la revista Documents, Warburg trabajaba en su recopilación Mnemosyne, Bloc en su revista Les Annales, Benjamin en su Libro de los pasajes. Bataille publicó bajo pseudónimo (por lo escabroso de la empresa) su novela Historia del ojo. Enunciaba aquí una exigencia que nunca abandonó hasta su último libro, Las lágrimas de Eros: que nuestros ojos sepan exponerse a lo imposible. Por un lado, la fascinación erótica. Por el otro, la muerte misma. O bien, más radicalmente aún, la fascinación incluso con el riesgo del contacto con la muerte. Como si el ojo fuera a la vez voraz y devorado, como si el deseo y el duelo danzaran juntos, como si la visión sólo pudiera ser inconsolable para que la imagen se abra finalmente frente a nosotros (aunque tuviéramos que perder en ella muchas de nuestras certezas filosóficas y de nuestras tranquilidades morales). Bataille intentaba aquí tomar en serio un gran precepto hegeliano: el de mantenerse a la altura de la muerte, incluso en el terreno de las imágenes y en el ejercicio de las miradas. Por eso sus primeras reflexiones sobre la historia insostenible de los campos nazis (reflexiones que son contemporáneas de La especie humana de Robert Antelme y de Si esto es un hombre de Primo Levi) tenían que tomar la noción de «parecido humano» como punto de anclaje antropológico. Si Bataille tuvo una posición ante las «imágenes de lo peor», sin duda la que nunca dejó de animarlo fue la de un límite asumido en el centro mismo del movimiento de transgresión. Como bien lo mostró Foucault en su texto-homenaje a Bataille de 1963: «Cuestionar es ir hasta el corazón del vacío en el que el ser alcanza su límite y en el que el límite define al ser». En la imagen del globo ocular que se invierte por un orgasmo o que es pinchado, lo que es muy significativo en el imaginario de Bataille es cuando la mirada toca la muerte, su propia muerte, desde su interior (esto lo comenta también Foucault de la mejor manera). Que el destino de la mirada se encarne de esta forma en el síntoma del ojo invertido o pinchado nos muestra que esta dialéctica se asemejaría a algo así como un círculo vicioso. Para que se experimente con su límite la fuerza de su intuición fundamental, ella exige de forma coherente ser a su vez subvertida, abordada, sublevada. Los ojos en Bataille quedan fascinados, invertidos, orgásmicos, moribundos. En todo caso, les cuesta trabajo encontrar su libertad (y recordemos que nuestro problema es la libertad). ¿Cómo invertir esta dialéctica? Dicho de otra manera, ¿cómo encontrar o reencontrar la libertad de los ojos? Inventando una posición en la que límite y transgresión puedan establecer una nueva relación con el objetivo de que la mirada se escape, se emancipe, se subleve.
De las numerosas lecciones que he podido extraer del simple pero tan difícil intento de analizar las cuatro imágenes realizadas por los miembros del Sonderkommando de los prisioneros de Auschwitz-Birkenau en agosto de 1944, una de ellas ha sido ésta: arrancar algo, aunque fuera poco, a lo inimaginable de la Shoá, consistió de cierta manera en dar a entender cómo se hace una imagen. Y sublevarse ante la historia podría proceder de un mismo gesto de resistencia. Pero, ¿cómo fue posible? Los miembros del Sonderkommando —esos esclavos encargados de la exterminación de su propio pueblo (ellos también consagrados a la muerte)— habían inscrito en su proyecto de insurrección una empresa en apariencia irrisoria de tomar algunas fotografías. Este proyecto insurrecto y desesperado necesitaba transgredir, a través de testimonios visuales o escritos, el límite mismo de su condición de imposible. Ante la ausencia total de viabilidad, había que obtener fotográficamente una libertad de mirada, de testimonio, una visibilidad. Aunque murieran, había que transmitir a eventuales sobrevivientes algunos pedazos de imágenes que atestiguaran de forma parcial, aunque irrefutable, una situación tan difícil de imaginar en el mundo exterior. Fue entonces, desde la más radical servidumbre, que los miembros del Sonderkommando de Birkenau fueron llevados a sublevarse, a producir un gesto libre en sí mismo, productor de esta pequeñez: una hoja de contactos de seis centímetros de alto, escondida en un tubo de pasta dental para que pudiera ser extraído del campo que aún hoy, ante nuestra mirada, oficia de testimonio histórico local, pero crucial, de la destrucción de los judíos de Europa en agosto de 1944.
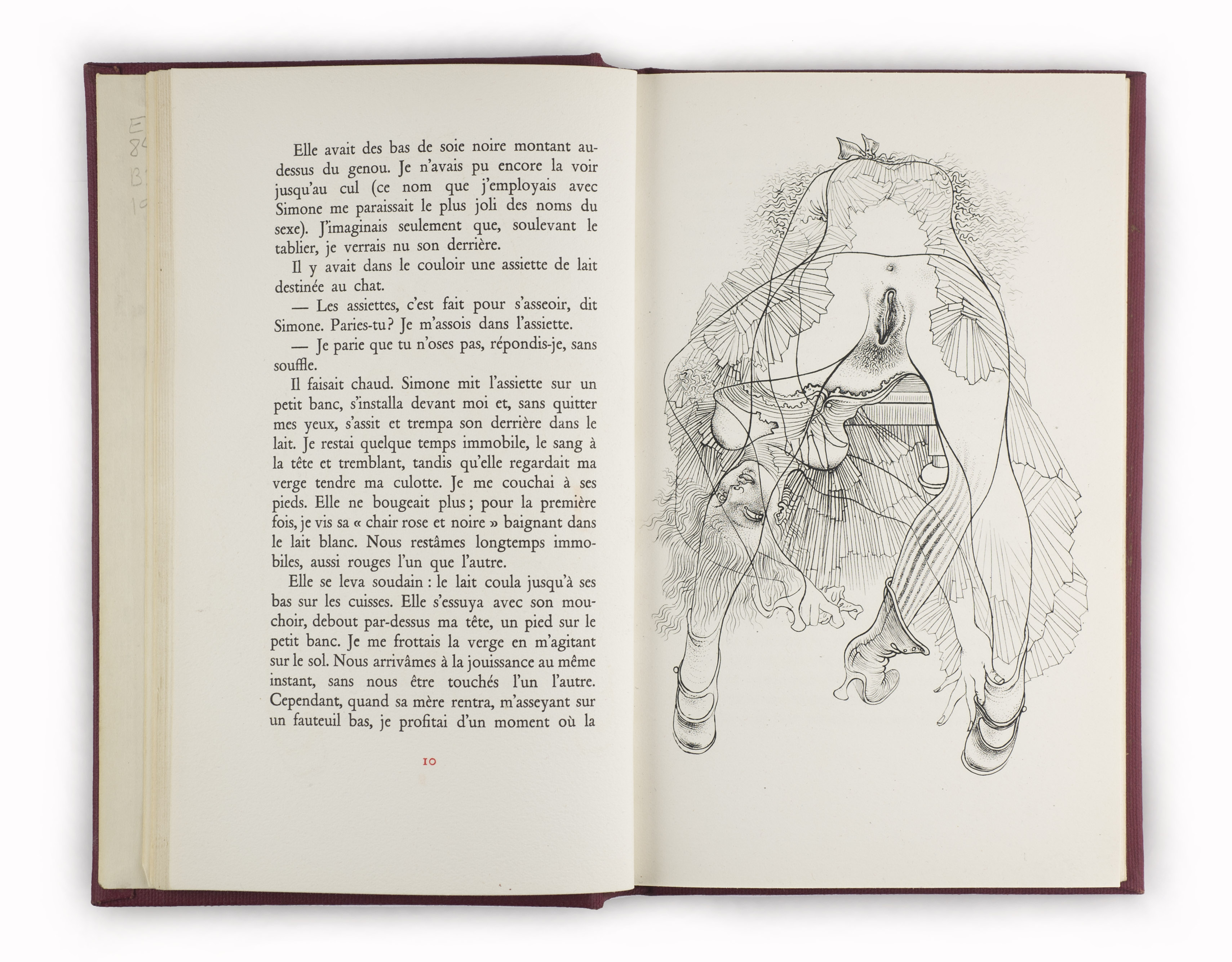
Histoire de l'œil de Georges Bataille con grabado de Hans Bellmer
La historia tiene sus ojos del mismo modo que el ciclón produce su ojo. Las cuatro imágenes del Sonderkommando fueron efectivamente producidas en el ojo mismo de la historia. Se puede decir también que ellas existieron no sólo para ser vistas por nuestros ojos, sino que veían como ojos que fueron en ese momento los ojos mismos de la historia. Todos sabemos qué es el ojo de un ciclón: una zona de relativa calma que se forma en el centro mismo de una circulación ciclónica, es decir, de una perturbación tan violenta que hace que el mundo se encuentre dando vueltas, que todo sea llevado por el huracán. Los meteorólogos insisten en advertirnos que, incluso si el tiempo es clemente y los vientos tranquilos en el ojo del ciclón, el lugar continúa siendo muy peligroso ya que la zona inmediatamente contigua al ojo —llamada «pared del ojo» en meteorología— puede propagar en todo momento fuerzas tan temibles como contradictorias que chocan unas con otras, produciendo, especialmente en el mar, olas enormes, caóticas y destructivas. Que el ojo de la historia, en el caso preciso de estas fotografías, haya podido situarse en la cámara oscura más inverosímil —concretamente la cámara de gas del crematorio 5 de Birkenau apenas vaciada de sus cadáveres—, que en la imagen se ven arder las fosas acondicionadas por los nazis al aire libre, esto fue algo que ocurrió por más difícil que resulte admitirlo. Pero aquí reside la increíble paradoja de que esta cámara de gas se constituyó en ese momento preciso en el único lugar en que el miembro del Sonderkommando pudo esconderse de los guardias SS y que, desde la penumbra y en esa provisoria calma de ese ojo del ciclón, haya sido capaz de sacar su cámara fotográfica del balde donde la escondía, llevarla a su cara y producir de esta manera una imagen correctamente enmarcada y no borrosa o desencajada, según se ve en las fotografías para las que no pudo disponer de tal distancia. La pared del ojo lo protegió durante algunos segundos antes de desencadenar su mortal violencia sobre el nuevo convoy de judíos que iban camino a la muerte.
En todo caso, incluso someramente presentado, es así como el modelo de una historia del ojo ha animado algunas hipótesis para esbozar una antropología histórica de la mirada y de la imaginación. Éste es el proyecto que llamo el «ojo de la historia», cuya heurística supone que se atraviesen cierta variedad y multiplicidad de casos —ojos de la historia— en el mismo sitio donde interrogarse sobre el tiempo permitiría conjuntamente historizar y criticar las imágenes. Miradas puestas aquí, allá o en otra parte, pero forzosamente no en todas partes. Exploraciones y travesías, montajes hipotéticos, encuentros inopinados con objetos no estándar, enfoques plurales e inmanentes que en cada ocasión reaprenden de cada objeto, de cada caso. Ése es el método a seguir para hacer justicia ante la complejidad de las imágenes, de las miradas, de los tiempos. Sin duda los ojos de la historia no lo ven todo. Lo que ocurre es que el archivo visual de tiempos pasados, incluso presentes, muestra una extraordinaria fragilidad y fugacidad. Se fabrican muchas imágenes, incluso demasiadas, pero también se destruyen otras muchas. Así como cualquier otro documento de archivo se limita a su circunstancia, su valor de enunciación, su posibilidad de haber sido o no integralmente conservado, del mismo modo una imagen es sólo el resto de un mundo, aunque sea capaz de fabricar también su propio mundo. Esto incita a la modestia, tanto delante de ella como delante del mundo. Pero, a pesar de todo, los ojos de la historia testimonian.
¿Qué testimonian? En primer lugar, un cierto estado de las cosas y del espacio. Por ejemplo, el patio de la Salpétrière que se percibe vagamente en segundo plano en la imagen de una histérica, lo que nos informa sobre el hecho de que en plena crisis se sacó su cama al aire libre para tener más luz y así el resultado de la foto fuera mejor. ¿Y qué importa la ética del secreto médico o el más elemental pudor? En segundo lugar, es una forma de testimoniar un cierto estado del tiempo, como también una cierta condición del medio, todo aquello que se mezcla con el cuerpo de la misma histérica —por ejemplo, sus gestos— y, por lo tanto, la relación que los médicos querían establecer con ella. Relación, aquí, de conflicto, cuando las reglas del juego social se transformaban en alienantes, incluso en intolerables. En tercer lugar, los ojos de la historia revelan por consiguiente algo del espacio y del tiempo que han sido vistos por ellos. Esto supone reespacializar y retemporalizar nuestra propia forma de mirar. Por supuesto, muchas cosas se nos escapan ante las imágenes: sólo podemos hacer hipótesis sobre lo que está fuera de campo, por ejemplo, o sobre la cuestión de saber si tal gesto inmovilizado por un dibujo o una fotografía está comenzando o terminando preguntas que se formulan, aunque sea de distinta manera. Pero basta con tomarse tiempo para ver emerger de una imagen, por más enigmática que sea, algo así como una morfología. A menudo siento que estoy delante de una imagen de la misma manera en que estoy delante de alguna flor desconocida, en un estado también desconocido de su metamorfosis. Como escribía Walter Benjamin a partir de una gran intuición goethiana, el mundo visual fatalmente empírico hace que broten «fenómenos originarios», en alguna parte anacrónica o heterocrónica, entre la temporalidad de una prehistoria y de una poshistoria. Lo que sucede es entonces que las imágenes resultan fecundadas por los ojos de la historia, porque sólo nuestra visión y nuestro pensamiento son portadores de tal potencialidad.
Nos encontramos entonces delante de las imágenes del mismo modo que delante de esos fenómenos originarios de los que a menudo tendremos que comprender con paciencia aquello que Benjamin llamaba la rítmica, aclarando que él señalaba con esta palabra una auténtica configuración dialéctica. Con lo cual sugiere que siempre deberíamos encontrar un punto de vista, desdoblado en cada dimensión, de cada acontecimiento visual. Un punto de vista que fuera a la vez sensible a las discontinuidades de las imágenes, a sus surgimientos, a su carácter de mónadas, a sus redes de contextualidades temporales o espaciales, a sus eternos retornos, a sus reminiscencias, a su carácter de migraciones o de montajes. Los ojos de la historia no se reducirían decididamente a simples órganos perceptivos. Piensan, miran con palabras y frases, constatan y comparan, se emocionan y elaboran. Por último, forman un auténtico médium del saber sobre el hombre y su historia, conjuntamente con «el orden del discurso» del que hablaba Foucault.
Finalmente, las imágenes participan de un gesto o de gestos. Decir esto implica reconocer su tenor antropológico fundamental, aquel que Warburg interrogó obstinadamente a través de su noción de «fórmulas de pathos». Por otra parte, es posible entender por qué René Char escribía que «los ojos solos son aún capaces de pegar un grito» cuando recordamos el contexto histórico de esta frase en el libro Las hojas de Hipnos, el cual fue escrito en el movimiento maquis de la Resistencia francesa durante la Ocupación nazi. Podemos entender que dan ganas de derivar o abrir esta frase hacia la idea de que los ojos serían también capaces de resistir, de sublevarse, de hacer que se bifurque la intolerable injusticia del mundo, aunque sólo fuera a través de la imaginación. Ciertamente, la imagen fotografiada en el infierno por el miembro del Sonderkommando no lo ayudó de ningún modo en el plano de una resistencia armada frente al poder aplastante de los SS, no lo preservó de la muerte. Él lo sabía desde el principio. Sin embargo, corrió el riesgo de hacerla. Así pues, resulta imposible afirmar que fue inútil, o que terminó siendo simplemente un documento visual. Es mucho más. Esta imagen —o más bien esta serie de cuatro imágenes a partir de entonces inseparables— lleva consigo las condiciones mismas de su propio gesto. Una imagen es un gesto. Para ver esto sólo basta con mirarla más allá de su contenido representativo. El encuadre, lo borroso, el contraste, la secuencia, la orientación y en general todas las características intrínsecas de una imagen, nos enseñan de esta forma que hacer una imagen es fundamentalmente hacer un gesto que transforma el tiempo. Quizá no sea «actuar» directamente en el sentido de la acción o del activismo político, pero es, sin embargo, actuar en la historia y sobre la historia de la manera más modesta o más explosiva.
Si me permití en estas pocas palabras introductorias volver a un viejo análisis de unos veinte años atrás, es porque las fotografías del Sonderkommando son probablemente un ejemplo extremo de lo que es el concepto de evidencia visual y de su impacto político. Asimismo, porque para mí fue la ocasión crucial para interrogarme de manera más explícita acerca de la posición de los ojos de un sujeto ético, aunque fuera en lo más profundo de su dolor. Luego las imágenes en sí mismas: aunque sea en lo más improbable de su viabilidad, son susceptibles a pesar de todo de asumirse ante la historia. En este cuestionamiento, Warburg nos ayudó a entender que las imágenes, una vez analizadas en detalle, para luego compararlas y subirlas al Atlas, permiten aprender la dialéctica misma de la historia. Serían como las imágenes que ven esta tragedia, o la psicomagia que Warburg experimentaba al ritmo de un gran combate entre los monstra de la barbarie y los astra de la emancipación. Por otra parte, la tragedia no siempre es ineludible. Serguéi Eisenstein expuso en sus películas suntuosamente el modo en que el agobio de un duelo podía transformarse en sublevación revolucionaria. Bertolt Brecht mostró en sus montajes fotoepigramáticos el modo en que era posible inventar imágenes dialécticas que fueran capaces de hacer, a partir de documentos de la barbarie moderna, grandes poemas subversivos y líricos. Agustí Centelles, fotografiando a sus compañeros infortunados en el campo de Bram en 1939, consiguió transformar una humillación en procesos de emancipación. Samuel Fuller, filmando la apertura del campo de Falkenau en 1945, atravesó la abyección de los campos de concentración en el sentido de una cierta dignidad ante los muertos. Pier Paolo Pasolini supo hacer que se elevara en los parias de la sociedad moderna una alegría extraordinaria a través de la juventud y de la antigüedad mezcladas en sus gestos. Jean-Luc Godard concibió sus Historia(s) del cine como un arte renovado del cine de la historia o de las historias. Harun Farocki supo remontar las imágenes de la guerra para deconstruir en ellas los detalles nimios de la guerra universal de las imágenes.

Sonderkommando en Auschwitz-Birkenau, 1944
Habría, por supuesto, otros casos innumerables hacia los cuales dirigirnos, desde las imágenes inmensas como el Guernica de Picasso hasta las más minúsculas, como cierto panfleto dibujado apresuradamente durante la insurrección del gueto de Varsovia. Al menos en Occidente, muchas de esas imágenes habrán vuelto sus ojos hacia ese momento crucial de la iconografía política que fueron los Desastres de la guerra de Francisco de Goya. Desde este momento —que fue a su vez de luces de la razón y de claroscuros de la imagen y de la imaginación— los ojos de la historia se abrieron cada vez más y se decidieron políticamente a que el acto de sensibilizar marche a la par de criticar, a que ver marche a la par de denunciar la injusticia, a que se sensibilice inversamente, se imagine el deseo de una emancipación. Los ojos libres de la historia son libres para ver la historia tal y como ella nos encadena. Son libres para gritar ante eso, para criticar: libres para ver en esta historia las posibilidades de imaginar o de prever nuestra libertad.
* Conferencia impartida el 16 de junio de 2017 con motivo de la inauguración de la cátedra «Georges Didi-Huberman: políticas de las imágenes» en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Buenos Aires, Argentina).
* El autor juega aquí con el hecho de que en francés las palabras «pausa» (pause) y «pose» (pose) tienen una misma pronunciación.
![]()